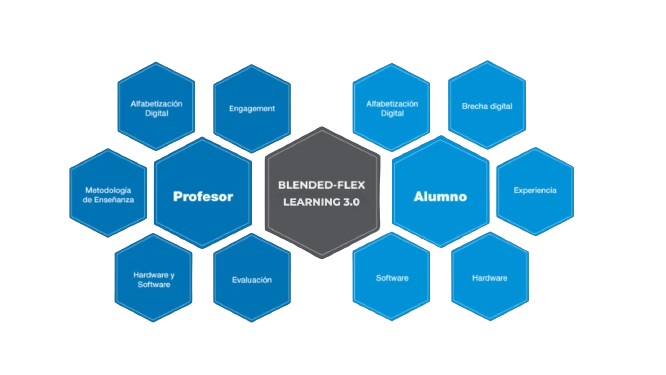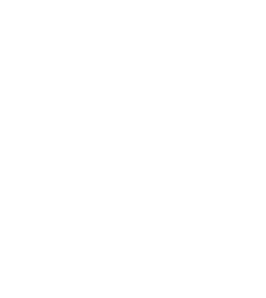¿POR QUÉ MULTICULTURAL?
En este programa se amplían las perspectivas de formación, la interacción exitosa en un mundo globalizado.
Las asignaturas Multiculturales amplían la perspectiva de formación de nuestros estudiantes, preparándolos para la interacción exitosa en un mundo globalizado mediante el desarrollo de clases, proyectos, profesores de otras nacionalidades, eventos, excursiones y viajes académico-culturales que los involucran con personas de distintas culturas, razas, lenguas y nacionalidades.
Algunas de las materias que toman nuestros alumnos en este programa se imparten en inglés, otras en español. Llevan un tercer idioma: Chino en los tres grados de Secundaria.
Perfil egreso
- Reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar y buen trato, en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos, así como con su comunidad.
- Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana.
- Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación.
- Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida.
- Desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial.
- Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible.
- Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios, de tal manera que les permitan consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando el contexto.
- Interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Son capaces de aprender a su ritmo y respetar el de las demás personas, adquieren nuevas capacidades, construyen nuevas relaciones y asumen roles distintos en un proceso de constante cambio.
- Intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias y las de otras y otros. Dominan habilidades de comunicación básica tanto en su lengua materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital, de manera ética y responsable para comunicarse, así como obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla.
- Desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tienen la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria.
- Dominan el inglés y conoce el Mandarín.
- Certificación del idioma inglés.
- Aplicación de procesos cognitivos para transferirlos en la resolución de problemas a través de competencias tecnológicas.
Plan de estudios
Secundaria Internacional Multicultural
Programa
Materia |
Horas |
|---|---|
| Español | 5 |
| Reading - Writting | 3 |
| Chino | 3 |
| Matematics | 5 |
| Biology | 4 |
| History | 2 |
| Geography | 4 |
| Formación Cívica y Ética | 2 |
| Artes | 3 |
| Tutoría y Educación Socioemocional | 1 |
| Vida Saludabe | 1 |
| Educación Física | 2 |
| Tecnología | 3 |
| Pensamiento Critíco | 2 |
| 40 |
Campo Formativo |
Curso |
|---|---|
| Español | 5 |
| Listening - Speaking | 3 |
| Chino | 3 |
| Matematics | 5 |
| Physics | 6 |
| History | 4 |
| Formación Cívica y Ética | 2 |
| Artes | 3 |
| Tutoría y Educación Socioemocional | 1 |
| Vida Saludabe | 1 |
| Educación Física | 2 |
| Tecnología | 3 |
| Procesos Cognitivos | 2 |
| 40 |
Campo Formativo |
Curso |
|---|---|
| Español | 5 |
| PET - Certification | 3 |
| Chino | 3 |
| Matematics | 5 |
| Química | 6 |
| History | 4 |
| Formación Cívica y Ética | 2 |
| Artes | 3 |
| Tutoría y Educación Socioemocional | 1 |
| Vida Saludabe | 1 |
| Educación Física | 2 |
| Tecnología | 3 |
| Transferencia del Pensamiento | 2 |
| 40 |
Más sobre Secundaria Multicultural
Talleres Deportivos
- Fútbol Americano – Legionarios
- Fútbol Femenil
- Fútbol Varonil
- Baloncesto Femenil
- Baloncesto Varonil
- Voleibol Femenil
- Tae Kwon Do
- Tenis
- Natación
Talleres Culturales
- Equipo de Porras – Cheer Dance
- Filarmónica de Cuernavaca
- Danza Moderna
- Teatro
¿Por qué estudiar en SIU?
Porque SIU te ofrece un ambiente multicultural donde podrás desarrollarte académicamente, interactuando con estudiantes provenientes de más de 25 países, con la oportunidad de realizar intercambios académico-culturales.
- • Certificación ISO 9001:2015
- • Certifications: PET (Preliminary English Test and Office)
- • Home Room Teacher
- • Programa de Desarrollo de Competencias
- • Viajes Académico-Culturales
- • Green School
- • International House
- • Orquesta Filarmónica
- • Equipo de Fútbol Americano
- • Equipo de Cheer Dance
- • Compañia de Teatro